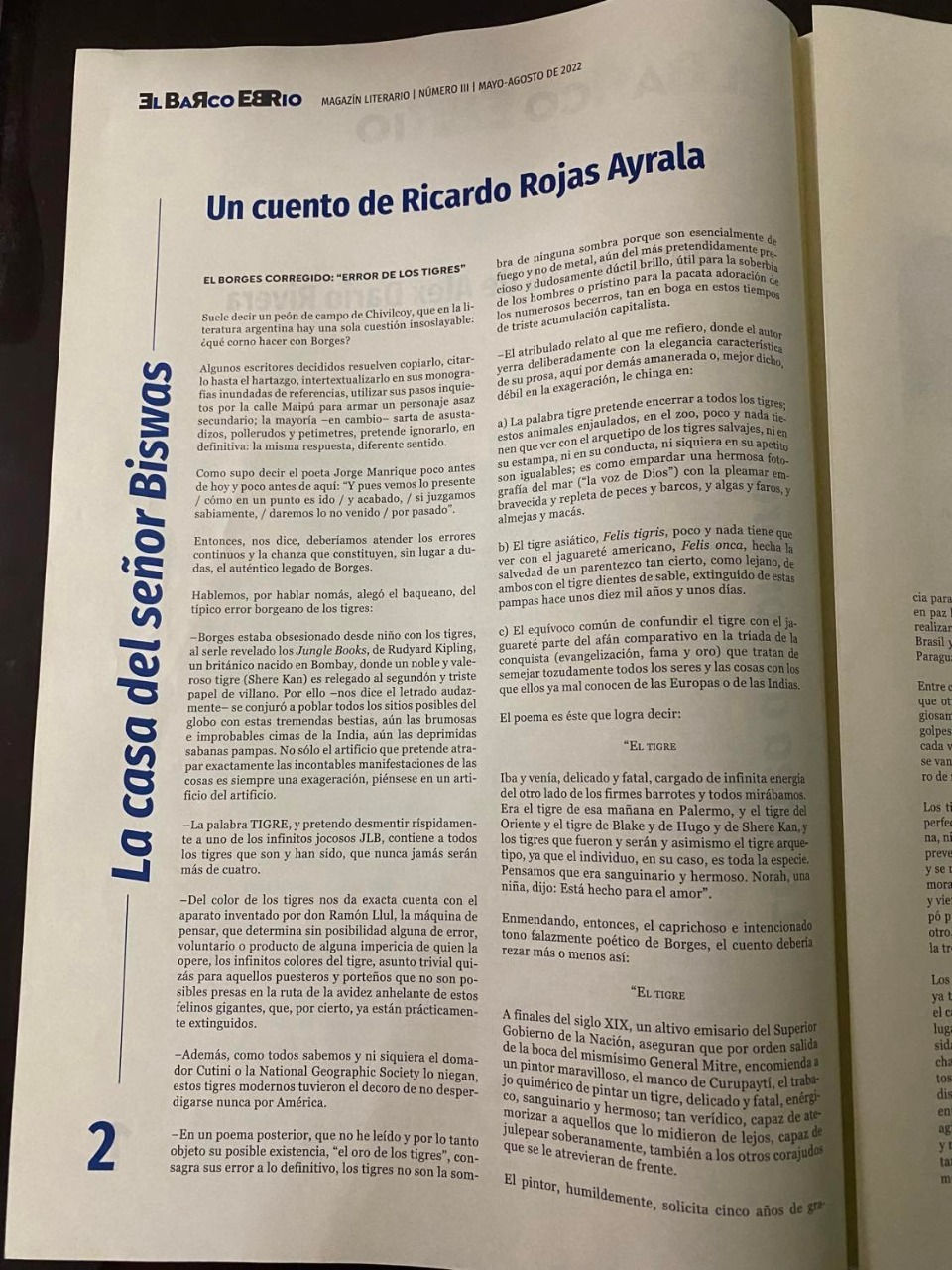La revista “El Barco Ebrio”, el Magazín Literario de San Pedro Sula, Honduras, en su Número de Mayo-Agosto de 2022, ha publicado mi relato EL BORGES CORREGIDO. Muchas gracias amigos del EL BARCO EBRIO, muchas gracias Marco Antonio Madrid ¿No lo leíste? ¿Qué estás esperando?
El Borges corregido: “Error de los tigres”
de Ricardo Rojas Ayrala
Suele decir un peón de campo de Chivilcoy, que en la literatura argentina hay una sola cuestión insoslayable: ¿qué corno hacer con Borges?
Algunos escritores decididos resuelven copiarlo, citarlo hasta el hartazgo, intertextualizarlo en sus monografías inundadas de referencias, utilizar sus pasos inquietos por la calle Maipú para armar un personaje asaz secundario; la mayoría –en cambio– sarta de asustadizos, pollerudos y petimetres, pretende ignorarlo, en definitiva: la misma respuesta, diferente sentido.
Como supo decir el poeta Jorge Manrique poco antes de hoy y poco antes de aquí: “Y pues vemos lo presente / cómo en un punto es ido / y acabado, / si juzgamos sabiamente, / daremos lo no venido / por pasado.”
Entonces, nos dice, deberíamos atender los errores continuos y la chanza que constituyen, sin lugar a dudas, el auténtico legado de Borges.
Hablemos, por hablar nomás, alegó el baqueano, del típico error borgeano de los tigres:
–Borges estaba obsesionado desde niño con los tigres, al serle revelado los Jungle Books, de Rudyard Kipling, un británico nacido en Bombay, donde un noble y valeroso tigre (Shere Kan) es relegado al segundón y triste papel de villano. Por ello –nos dice el letrado audazmente– se conjuró a poblar todos los sitios posibles del globo con estas tremendas bestias, aún las brumosas e improbables cimas de la India, aún las deprimidas sabanas pampas. No sólo el artificio que pretende atrapar exactamente las incontables
manifestaciones de las cosas es siempre una exageración, piénsese en un artificio del
artificio.
–La palabra TIGRE, y pretendo desmentir ríspidamente a uno de los infinitos jocosos JLB, contiene a todos los tigres que son y han sido, que nunca jamás serán más de cuatro.
–Del color de los tigres nos da exacta cuenta con el aparato inventado por don Ramón Llul, la máquina de pensar, que determina sin posibilidad alguna de error, voluntario o producto de alguna impericia de quien la opere, los infinitos colores del tigre, asunto trivial quizás para aquellos puesteros y porteños que no son posibles presas en la ruta de la avidez anhelante de estos felinos gigantes, que, por cierto, ya están prácticamente extinguidos.
–Además, como todos sabemos y ni siquiera el domador Cutini o la National Geographic Society lo niegan, estos tigres modernos tuvieron el decoro de no desperdigarse nunca por América.
–En un poema posterior, que no he leído y por lo tanto objeto su posible existencia, “el oro de los tigres”, consagra sus error a lo definitivo, los tigres no son la sombra de ninguna sombra porque son esencialmente de fuego y no de metal, aún del más pretendidamente precioso y dudosamente dúctil brillo, útil para la soberbia de los hombres o prístino para la pacata adoración de los numerosos becerros, tan en boga en estos tiempos de triste acumulación capitalista.
–El atribulado relato al que me refiero, donde el autor yerra deliberadamente con la
elegancia característica de su prosa, aquí por demás amanerada o, mejor dicho, débil en la exageración, le chinga en:
a) La palabra tigre pretende encerrar a todos los tigres; estos animales enjaulados, en el zoo, poco y nada tienen que ver con el arquetipo de los tigres salvajes, ni en su estampa, ni en su conducta, ni siquiera en su apetito son igualables; es como empardar una hermosa fotografía del mar (“la voz de Dios”) con la pleamar embravecida y repleta de peces y barcos, y algas y faros, y almejas y macás.
b) El tigre asiático, felis tigris, poco y nada tiene que ver con el jaguareté americano, felis onca, hecha la salvedad de un parentezco tan cierto, como lejano, de ambos con el tigre dientes de sable, extinguido de estas pampas hace unos diez mil años y unos días.
c) El equívoco común de confundir el tigre con el jaguareté parte del afán comparativo en la tríada de la conquista (evangelización, fama y oro) que tratan de semejar tozudamente todos los seres y las cosas con los que ellos ya mal conocen de las Europas o de las Indias.
El poema es éste que logra decir:
“EL TIGRE
Iba y venía, delicado y fatal, cargado de infinita energía del otro lado de los firmes
barrotes y todos mirábamos. Era el tigre de esa mañana en Palermo, y el tigre del Oriente y el tigre de Blake y de Hugo y de Shere Kan, y los tigres que fueron y serán y asimismo el tigre arquetipo, ya que el individuo, en su caso, es toda la especie. Pensamos que era sanguinario y hermoso. Norah, una niña, dijo: Está hecho para el amor.”
Enmendando, entonces, el caprichoso e intencionado tono falazmente poético de Borges, el cuento debería rezar más o menos así:
“EL TIGRE
A finales del siglo XIX, un altivo emisario del Superior Gobierno de la Nación, aseguran que por orden salida de la boca del mismísimo General Mitre, encomienda a un pintor maravilloso, el manco de Curupaytí, el trabajo quimérico de pintar un tigre, delicado y fatal, enérgico, sanguinario y hermoso; tan verídico, capaz de atemorizar a aquellos que lo midieron de lejos, capaz de julepear soberanamente, también a los otros corajudos que se le atrevieran de frente.
El pintor, humildemente, solicita cinco años de gracia para terminar el encargo, y la
bondad de terminar en paz los bocetos de noventa óleos que se dispone a realizar sobre la cruentísima guerra en que Argentina, Brasil y Uruguay se desgraciaron mutuamente con el Paraguay.
Entre cada boceto de los horrores de la guerra y alguna que otra naturaleza muerta que va realizando prodigiosamente Cándido López, el pintor, retrata, con unos golpes sordos sobre las telas, maravillosos tigres de oro cada vez más grandes, más refinados, más fieros, que se van multiplicando hasta llegar al improbable número de mil y uno.
Los tigres, infinitos para el primer invierno, son tan perfectos que por las noches, cuando no hay luna llena, ni chisporrotea el lucero y ningún cristiano tiene la prevención de vigilarlos, abandonan la tela con sigilo y se mandan a mudar monte arriba, hacia el Oriente a morar definitivamente entre las otras fieras, donde van y vienen como les venga en real gana. Nadie se preocupó pues bien se sabe en las pampas, por los dichos de otro, desde siempre, que no hay prisión más segura que la tremenda extensión.
Los cuadros de los tigres se fueron haciendo tantos que ya tapan el galpón de los fondos, los pastizales bajos, el camino al monte, la provincia entera. Todos, aún los lugareños más avisados, los confunden con la inmensidad misma y algunos que otros enamorados aprovechan el desbarajuste y el desconcierto que provocan estos óleos incontables, entre la peonada, para revolcarse disimuladamente entre sus zarpas, entre sus dientes, entre su aliento nauseabundo, entre sus colas que se agitan, en este novísimo desierto un tanto más grande y mejor que el otro, el de veras, que más temprano que tarde todos van olvidando escandalosamente y con temeridad.
Una china querendona, ligera de cascos, llamada Rosita, susurró a su ocasional amante, en el frenesí de la carne:
–Estos animales de Dios son un amor propiamente.
Dieron a diluirse los anodinos años por estos pagos, acostumbrados ya, los criollos,
definitivamente, a la profusión de tigres que, al principio, les admiraban tanto, y que luego, con el correr inescrupuloso de los veranos, los condujo al más completo de los
aburrimientos; como harta también, con seguridad, la espera interminable que hay entre cada carrera cuadrera y hastía –hasta al más pintado– la falta de vicios, de versitos y hestorias, de desgracias o de yerba.
Imprevistamente el emisario, algo desmejorado, más viejo y muy cansado, se apersona a retirar el encargo a la finca de Cándido López. Golpea las manos con cierta parsimonia característica de los que están acostumbrados a ser mandados. Uno de los tigres, ya cebado por la carne humana, ataca a traición al emisario
súbitamente y lo despedaza ante los ojos del pintor que, enojadísimo por la descortesía con un compañero de armas, levanta su pincel y borra sistemáticamente a la fiera sanguinaria hasta convertirla en pasto, en ciénaga, en cañón tronante, en muro, en traje de soldado, en aire, en salina, en caballo dado corcovos, en río, en una de las vacas de la invernada del ejército oriental, en fuego, en palmera deshilachada y en dos tucu-tucu temerosos, por el hervor de la sangre, que apenas escrutan la escena del costado.”
Este relato fue extraído del libro “Miniaturas Quilmes”, editorial la Bohemia, Argentina, 2001. Publicado en La revista “El Barco Ebrio”, el Magazín Literario de San Pedro Sula, Honduras, en su Número de Mayo-Agosto de 2022.